Era un pequeño gran hijo de la chingada. Más gordo que fornido, notoriamente más alto que los demás niños del kindergarten, a sus cuatro o cinco años mostraba tal talento para abusar y atormentar que, a las claras, no lo había adquirido solo.
Él convirtió el recreo la hora más terrible de cada jornada escolar: desde una esquina del patio comenzaba vocalizando run, run, ruuuun; rascaba el suelo como toro furioso y, al grito de «la mototriiiiiz», se lanzaba haciendo meandros, los brazos extendidos y el cuerpo echado adelante, derribando a cualquier chiquillo que no tuviera la presteza para quitársele de enfrente, como los conductores sociópatas de Carrera mortal 2000 (todavía de moda, en este país donde el tiempo pasaba lento). Y siempre remataba conmigo, parando en seco para golpearme con el pecho y arrojarme de culo un metro más allá.
Luego de una carcajada cruel, iba a sentarse para devorar su colación, o la de cualquiera que (todavía) le quedara al paso.
Me traía de encargo. Al contrario de él, yo era un paciente cardiaco al que le faltaban el tono, la energía y la talla de sus pares. Dentro del aula yo era amo, con mis historias del abuelo campesino y el tío soldado, pero en el patio era un objetivo fácil y «La Mototriz» parecía empeñado en eliminar al miembro más débil de la manada.
Ni siquiera la vez que una niña de primaria se estrelló conmigo por correr en los pasillos, haciendo que golpeara la cabeza contra el suelo tan fuerte que me dejó semiinconsciente y con náuseas, sufrí tanto como con los abusos consuetudinarios (y cotidianos) de «La Mototriz». Si todas las criaturas del preescolar le temían, yo le tenía horror. Llegó a quitarme el sueño; cada mañana sentía un vacío en el vientre sólo de pensar en la hora del recreo. No tenía dónde esconderme: ni agazapado detrás de las maestras me daba cuartel.
No sé yo qué favores debía la escuela a los padres de ese niño, o bajo qué amenaza la tendrían, pero «la dire» y las «educadoras» —quién sabe en qué caja de cereal encontraron su título— eran sordas y ciegas a los abusos, igual que a las quejas de nosotros, apenas saliendo de la infancia, y de nuestras madres.
Visto que no habría justicia por los medios institucionales, los párvulos comenzamos a conjurar para ponerle un tentequieto al abusador. Hubo quienes lo quisieron montonear y lo único que obtuvieron, además de los golpes habituales de segadora en la garganta, fueron puñetazos y patadas, bajo la pétrea y ciega mirada de las adultas que —se suponía— estaban ahí para cuidarnos.
Hubo quien añadió purgante a su refrigerio, esperando que la bestia lo robara y devorara, pero ese día no tenía hambre y se lo hizo tragar al oferente, a puños.
Viendo el mal camino que estaban tomando las cosas, me replegué, dejé los conciliábulos y comencé a buscar por mi cuenta un medio para conseguir la paz, por lo menos mi paz. A ese cabrón, cobijado por su familia y las autoridades escolares, no se le podía ganar.
Desesperado, acudí a la familia. No a mi madre ni mi abuela, que eran pacifistas aunque por razones bien diferentes, sino a mis tíos —un retrasado mental con alma de niño, un ranchero deportado de los Iunaited Estates, un militar a punto del exclaustro y un pandillero más juvenil que eficaz—. Con el parco vocabulario y limitada expresividad de mis tres o cuatro años, expuse la situación como pude, llorando mientras recordaba cada minuto de cada día de abusos, mirando a tal concilio de machos cabales como un enfermo terminal mira el crucifijo.
Mi abuela, con los labios apretados, callaba y miraba, moviendo la cabeza en desaprobación cada tanto; ellos, pontificales desde la altura de sus respectivas experiencias, hablaban de lo importante que es hacerse respetar, de la necesidad de agarrar malicia y aprender a defenderse (no en ese orden, y de hecho el retrasado mental no dijo ni hache, aunque era quien comprendía mejor); luego debatieron entre ellos, mirando a mi escasa capacidad física —la abuela seguía meneando la cabeza— y a la imposibilidad de arreglar las cosas por lo derecho.
Luego de muchas palabras y algunas cervezas, se giraron hacia mí para comunicar el supremo fallo: a ese malnacido no se le podía ganar de frente, tenía que ser con maña; no por la espalda porque sería traición (la voz no fue unánime en este punto), pero sí a la descuidada. Lo siguiente sería diseñar la estrategia y ensayar; entrenar hasta que la maniobra fuera mecánica y perfecta. Ahí mi abuela dio media vuelta y se metió a la cocina para no saber más.
Las tardes siguientes se dedicaron a describir cómo eran los ataques de «La Mototriz» y ellos a replicarlos, uno en papel de victimario y otro en el de víctima (ordinariamente, ésta era el niño grande, quien parecía estar muy contento con el pesado encargo); a estudiar la biomecánica del agresor y del vengador (yo); ensayar contraataques, inmovilizaciones, zancadillas… Cuando estuvieron conformes, fue mi hora de pasar al centro y entrenar, durante días y semanas, hasta dejarlos satisfechos.
El plan resultó perfecto. La mañana de la venganza, al salir a receso, todos los párvulos nos dispusimos a sufrir nuestra media hora bajo el sol como era ordinario: los peones que serían víctimas de la segadora desbocada, los que se preguntaban si hoy volverían al salón en ayunas, y yo, esperando el impacto final. Se oyó, como diario, el run-run, se escuchó el rascar de suelas contra el suelo; se vio a las maestras convertirse en piedra y, al clamor de «la mototriiiiz», caer los niños uno a uno.
Tragué saliva. Respiré hondo. Apreté los párpados un instante, recordando lo que tanto había ensayado todas esas tardes en el patio de tierra, detrás de la casa.
Crispé los puños, como esperando el remate cotidiano. Pero esta vez lo miré a los ojos: alcanzó a darse cuenta de que hoy sería diferente. En el último momento, como banderillero que recibe al burel, di un paso de costado. Me agaché y lo dejé abalanzar su vientre contra mi mano hecha nudo, con toda la inercia de su carrera.
Salí cargado en hombros por la chiquillada, pero no hacia la puerta grande sino a la dirección, mientras «La Mototriz» se retorcía, sofocado y humillado, entre los gritos y lamentos de las ex estatuas que, mágicamente, ahora no sólo podían ver y oír, sino también sentir el sufrimiento ajeno.
Ese día recibí una lección precoz sobre la justicia humana: el jardín de niños es la única escuela de la que fui expulsado.
***
Éste es el final que mi tío el ranchero idealizaba (y todos, honestamente); bromeábamos sobre el tema aún siendo yo adulto y con hijos. Lo único cierto en este desenlace es que sí, me sacaron de ese kinder, pero no por justiciero sino por la incompetencia pedagógica de las «mises».
Él, Francisco, también tuvo su «mototriz», su némesis a quien no pudo derrotar, a pesar del buen ánimo, persistencia y apoyo familiar que se evidencian en este relato: el cáncer se ensañó con él y nos dio una lección postrera de ciega, implacable, «justicia».






























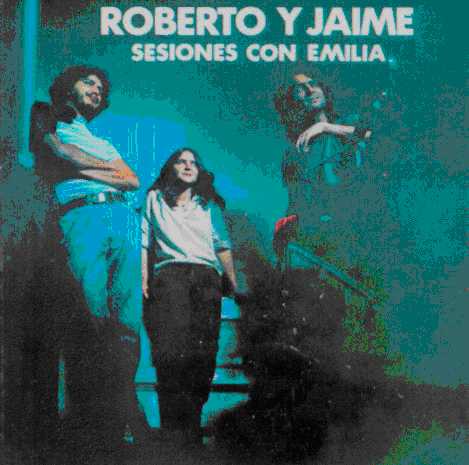
No hay comentarios:
Publicar un comentario