Quien ha jurado algo, sea por su patito de hule, por Júpiter tonante o por su honor, lleva una marca visible para todos, manifiesta en su modo de actuar y de hablar, en sus elecciones y juicios. Se llama ‘reputación’.
 La reputación, buena o mala, no es un atuendo que se pueda vestir y guardar al gusto, como un juramento no puede ser cumplido o ignorado por capricho; ni aun por temor u obediencia.
La reputación, buena o mala, no es un atuendo que se pueda vestir y guardar al gusto, como un juramento no puede ser cumplido o ignorado por capricho; ni aun por temor u obediencia.
Quienes toman a juego las promesas no merecen comentario; su reputación habla sola.
La reputación, y la lealtad a un juramento del que ésta deviene (o la falta de ella), son para toda vida; para cada aspecto de la existencia social e individual, moral y práctica. Quienes conocen a uno y, en razón de esta (buena) reputación, le conceden su confianza, lo hacen por «ser de una pieza», «de una sola palabra», indistintamente de dónde o con quién se esté; es decir, por su ‘integridad’. Dijeran ciertos formadores de la juventud mexicana: «Aun cuando nadie te vea, pórtate como hombre, no esperando recibir el reconocimiento de ninguno para conducirte con dignidad» (Ideario PDMU, 22).
La buena reputación se gana con años de lealtad a una idea, una misión... al juramento de seguir una norma de vida. Es permisible faltar alguna vez, pues cargamos con la tara de la debilidad humana, y la gente está dispuesta a disculpar esos fallos esporádicos en tanto vea que el sujeto no se los perdona, sino se esmera en subsanar los tropiezos y se fortalece con ellos. Pero ¿qué sucede con aquel que aprovecha conscientemente una reputación intachable para arrastrar a sus confidentes por un rumbo –digamos lo menos– tortuoso? ¿Qué sucede cuando por un cambio de intereses, por amenazas u obediencia a una autoridad, se falta gravemente a esa norma de vida por la que uno es conocido?
¿Con qué cara puede mostrarse al mundo un guía moral que es descubierto sangrando a sus confidentes para llevar una vida parásita; pervirtiendo la nobleza de su prédica en actos oscuros, o escamoteando sistemáticamente la Verdad en la que dice creer para embaucarlos en «verdades» pasajeras al servicio de intereses mundanos? La respuesta ya la dijo un gran maestro de juventudes: «La vergüenza convierte al hombre en un paria» (B-P, Rovering to success).
El buen nombre, la buena fama, es la única joya que nadie puede robar a una persona, si no es ella misma. En las peores horas de desesperación, es el último bien al que alguien puede recurrir para salir adelante. Todos conocemos a alguien (quizá nosotros mismos) que ha ganado una segunda o tercera oportunidad no por sus capacidades físicas o mentales objetivas, sino por la recomendación que hacen otros de su integridad moral. ¿Qué le queda a quien la apuesta por ganar bienes materiales, posición o poder? Aunque gane, pierde, y aunque nade en riquezas o poder, se queda, irremisiblemente, sin la luz-guía de su existencia y la confianza de quienes creían en él.
La confianza es de esas posesiones que más aumentan cuanto más se dan. Pero para ello debe estar fincada sobre una reputación, que a su vez es fruto de la lealtad a una norma de vida, esto es, a un derrotero que signa todos los actos, pensamientos y palabras; tanto públicos como privados.
Hay quien llama a eso ‘honor’, y cuando ha de jurar o prometer algo, lo hace con la fórmula «por mi honor». Quien lo hace así, considera la reputación percibida por los demás (exterior) como una manifestación del honor personal (íntimo). Siempre consciente de la responsabilidad que acarrea ser visto, mal que bien, como una referencia moral, y de la importancia que da la gente a su ejemplo, considera aún más importante el honor; tanto como la Patria o Dios, pues –se le enseñó– significa la totalidad de su persona puesta al servicio de Ellos. ¿Cómo alguien con esta convicción se permitiría arriesgar cuanto es supremo a cambio de mundanidades?






























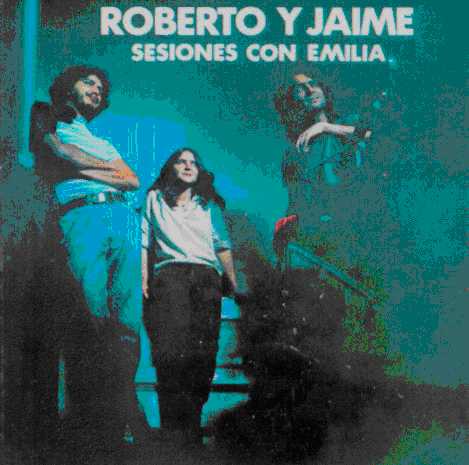
2 comentarios:
No. Confundes Honor (interno) con Honra (externa): https://scouts.net.ar/salta/honor/
Antes que otra cosa, apretón de mano izquierda desde México. En seguida, gracias por tu lectura de un artículo que ha juntado polvo por nueve años y medio, es seguro que hoy no lo escribiría igual. Y gracias por comentar.
He tratado de leer el artículo que, a tu vez, compartes, pero la página me da dificultades para leerla desde el móvil. Hasta donde mis miopes ojos y torpes manos dan, no he encontrado contradicción entre lo que digo acá y lo que se dice allá (con mucha más autoridad que la mía); en suma, ambos autores postulamos lo mismo: lo que se es por dentro, forzosamente ha de manifestarse por fuera. El 'ser' -categoría ontológica- pauta el 'hacer'. El honor, pues, hace ganar la honra (o la reputación, como la llamo aquí), y ésta es manifestación de aquél.
Buenas lunas acompañen tus fogatas.
Publicar un comentario